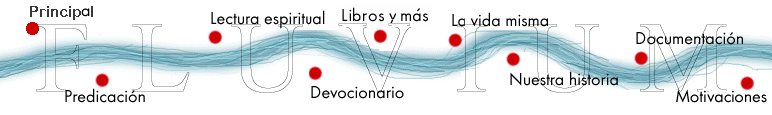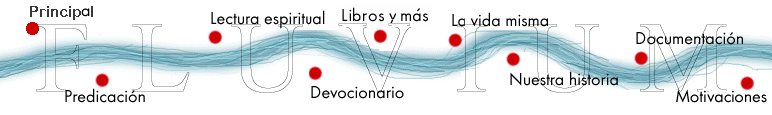|
Los
sucesos de los siglos XIV y XV en cuanto origen de los hechos del
siglo XVI
Exilio
de Aviñón, cisma occidental,
conciliarismo y situación del clero
|
|
Época
de transición de progreso y de crisis, y de confusión
entre los ámbitos temporal y espiritual
|
Los enfrentamientos del siglo XIII entre papas
y emperadores alemanes fueron uno de los factores que quebraron el sistema
de la Cristiandad medieval. La crisis del imperio coincidió con
el auge de los nuevos estados nacionales, con los que tuvo que contar
el papado. Pero no se inició entonces una simple crisis política,
sino un verdadero cambio de orientación que preludiaba una nueva
edad. Los cambios aparecieron en muchos terrenos. En el ámbito
geográfico se expandieron los límites del mundo medieval
con los nuevos descubrimientos y viajes que culminaron con la llegada
a América. En el ámbito político se inició
un proceso particularista y centralista que imitaron todos los estados,
incluido el papal. Pero este centralisrno coincidió con no pocos
ataques a la forma misma de entender el papado y las relaciones entre
el poder temporal y el espiritual. En el terreno cultural los comienzos
del renacimiento se dan en un ambiente de aprecio por la ciencia entendida
en sentido modemo y con la popularización del saber, sobre todo
a partir de la difusión de la imprenta. Pero quizá lo más
significativo de todo el período sea el afán de reforma
dentro de la Iglesia, tanto en la cabeza como en los miembros. Aunque
los Concilios de estos siglos hicieron planes reformadores y algunos grupos
dentro de las órdenes religiosas empezaron a ponerlos en práctica,
se llega al siglo XVI sin apenas avance. |
|
El
traslado del papado a Aviñón complica aún más
el estado de las cosas
|
El
símbolo del deseo de reforma y de la dificultad de aplicarla que
se dio a fines de la Edad Media puede ser el ermitaño Pedro Morone,
elegido papa con el nombre de Celestino V, quien, a los cinco meses, consciente
de su incapacidad para gobernar la Iglesia, renunció. Le sucedió
Bonifacio VIII (1294-1303), tan convencido de la supremacía del
poder espiritual sobre el temporal, que intentó llevarla a la práctica
sin apreciar que era ya una teoría anacrónica. En la Bula
Unam Sanctam (1302) no sólo consolidó la teocracia pontificia,
sino que intentó imponérsela a Felipe el Hermoso de Francia,
quizá el monarca más secular de la época. El enfrentamiento
terminó con la prisión y afrenta del papa en Agnani a manos
de Guillermo de Nogaret, consejero de Felipe el Hermoso. Un mes más
tarde moria Bonifacio VIII y al poco después su sucesor, Benedicto
XI que había iniciado un eficaz proceso de conciliación.
El cónclave resultó tan dividido que duró once meses
sin resultados y terminó por elegir al arzobispo de Burdeos, Clemente
V (1305-1314), que tras un período errabundo se instaló
en Aviñón (1309). Se inició así la llamada
"cautividad de Babilonia", en la que el pontificado tuvo una
clara impronta francesa: lo fueron los siete papas que allí se
sucedieron y el noventa por ciento de los cardenales. Los Estados de la
Iglesia italianos quedaron en la anarquia, lo que hizo que la corte aviñonense
organizase un sistema fiscal tan eficaz como impopular, que dañó
el prestigio papal. |
|
Papas
totalmente sometidos al poder civil en oposición a los "excesos"
de la Santa Sede
|
Precisamente
en el extremo opuesto a las corrientes centralistas y fiscales imperantes
en Aviñón, se situó el grupo de doctrinarios antipapales,
procedentes de los "espirituales" refugiados en la corte de
Luis de Baviera. Entre ellos destacan el superior de los franciscanos
Miguel de Cesena, Guillermo de Ockam y, sobre todo, Marsilio de Padua,
autor de Defensor Pacis, una obra que rompía abiertamente
con la tradición cristiana. Para Marsilio el papa no gozaba de
especial potestad y tenía sólo carácter sacerdotal;
la jerarquía era de institución humana; la Iglesia carecía
de poder de jurisdicción y los clérigos lo recibian de los
principes; la Iglesia estaba, en suma, sometida al Estado. Sin llegar
a esos extremos, lo cierto era que el poder eclesiástico dependía
cada vez más del civil en las nuevas naciones. Ya entonces en algunas
adquirió los caracteres que se mantuvieron durante toda la edad
moderna. En Inglaterra, a partir de 1351, se perfiló una iglesia
anglicana, bien sumisa al rey y enfrentada con el papa por motivos fiscales
y políticos. En Francia la estructuración de una iglesia
galicana culminó con la "pragmática sanción"
de Bourges (1438), en la que el clero francés adoptó con
ligeras variantes los planteamientos conciliaristas para defenderse de
los "excesos" de la Santa Sede. |
|
Dos
Papas a la vez
|
El regreso
de los papas a Italia, instado por muchas voces, se hizo posible tras
la pacificación de los Estados pontificios. Gregorio XI (1370-1378)
se trasladó a Roma en 1377, pero no se inició la normalización
esperada, sino que, a su muerte se inicia un período aún
más confuso que el de Aviñón. El cónclave
se realizó en medio de las presiones del pueblo de Roma que rechazaba
la posibilidad de un nuevo papa francés. Con cierta rapidez se
eligió al italiano Urbano VI (1378-1389), acatado como Papa por
los cardenales en los primeros meses hasta que se separaron de él,
declararon inválida la elección por haber votado sin libertad
y eligieron como nuevo papa a Clemente VII (1378-1394) que se instaló
en Aviñón. Ambos papas se excomulgaron y se inicio el cisma
de Occidente, que en realidad sólo manifestaba la dificultad de
saber quién era el papa legítimo. |
| Tres
Papas |
Tras
treinta años de perplejidad y de intentos de solución por
medio de cesiones o de compromisos, un grupo de cardenales de Roma y Aviñón
decidieron aplicar la última vía y celebrar un concilio
para resolver el cisma. El Concilio de Pisa (1409) depuso a los dos papas
reinantes y nombró a Alejandro V. El resultado fue contar desde
ese momento con tres papas, ya que los otros no aceptaron la solución
de Pisa. |
| Disparidad
de criterios acerca de la potestad del Pontífice |
Se abrió paso la necesidad de convocar un verdadero
concilio universal para salir de una situación limite. La solución
conciliar contó con el apoyo decidido del emperador Segismundo
que logró que Juan XXIII, el papa pisano sucesor de Alejandro V,
convocase el concilio ecuménico de Constanza (1414-18). El concilio
dio un paso trascendental cuando Juan XXIII, invitado a abdicar, rehusó
hacerlo y huyó con idea de anular el Sínodo. Los congregados
en Constanza promulgaron el decreto Sacrosancta (1415) en el que
proclamaron que el Concilio era la instancia superior de la Iglesia, con
autoridad recibida de Cristo, a la que estaban sometidos todos los poderes
incluso el Papa. Así se aceptaba la doctrina conciliarista y se
alteraba la constitución de la Iglesia. El decreto sólo
puede valorarse dentro del contexto histórico de crisis y tras
cuarenta años de cisma. Es cierto que la teoría conciliarista
fue defendida por los doctrinarios antipapales como Ockam o Marsilio de
Padua, pero la idea de que la Iglesia está formada por Cabeza y
miembros, con derechos y deberes era algo extendido desde mucho antes.
Juan de París (+1306) sostenía que el papa no es el poseedor
único de la potestad en la Iglesia, sino que se extiende también
a los miembros, que le transmiten sus derechos al papa elegido por los
cardenales. El sustrato de esta teoría se remonta aún más
atrás, a los canonistas del siglo XII, para los que el papa podía
personalmente errar, aunque la Iglesia no. Y el error papal, obviamente,
sólo poda declararlo un concilio. Además, los argumentos
conciliaristas hallaban respaldo en numerosos textos recogidos en las
colecciones del Copus Iuris Canonci. De hecho, los decretalistas
hicieron numerosos ejercicios teóricos sobre hipótesis conciliaristas.
Y los reyes y emperadores, en sus disputas con el papa utilizaron con
frecuencia la amenaza del concilio. La novedad de Constanza fue que no
se trataba ni de una hipótesis ni de un enfrentamiento político,
sino de un problema acuciante. De ahí la extraordinaria acogida
de la solución conciliarista, que se desarolló después
con el Decreto Frequens (1417) que establecía reuniones
periódicas y automáticas de concilio ecuménicos.
Una vez establecida la estructura conciliarista de la Iglesia, el Concilio
eligió a Martín V (1417-31), con el que terminó el
cisma al ser reconocido como papa por toda la cristiandad. |
| Un
nuevo antipapa |
El Concilio
de Constanza había conseguido acabar con el Cisma, pero los decretos
conciliaristas despertaron recelos y no fueron confirmados por el nuevo
Papa. El inevitable enfrentamiento se produjo durante el pontificado de
Eugenio IV (1431-47) en el Concilio de Basilea (1431-32). Este Concilio,
iniciado regularmente, pero continuado en circunstancias anómalas,
se fue radicalizando hasta ser una asamblea de clérigos que terminaron
rompiendo con el papa, deponiéndolo y eligiendo un antipapa. Eugenio
IV condenó tanto a los reunidos en Basilea como a la doctrina conciliarista.
El grupo cismático se desintegró sólo y la teoría
conciliarista cedió frente al primado romano. |
| De
modo particular los altos cargos del clero estaban corruptos |
Pero
el temor al conciliarismo llevó a aplazar indefinidamente uno
de los puntos programáticos de todo concilio de la época:
la reforma de la Iglesia. La realidad sin embargo la exigía.
Muchos eclesiásticos de finales de la Edad Media carecían
en gran medida de espíritu religioso y de afán pastoral.
En Alemania y en Francia, las abadias y obispados estaban en manos de
nobles, atraídos por las riquezas y el poder temporal de esos
cargos. La acumulación de cargos contribuía a aumentar
el mal de las carencias pastorales. Algunos obispos habian descuidado
tanto sus obligaciones que era noticia saber que habían celebrado
misa. También en el clero bajo se daban serios problemas, si
bien hay menos datos y las afirmaciones de los reformadores suelen ser
siempre excesivas. La realidad es que había demasiados clérigos
y muchos vivían miserablemente, eran poco ilustrados –excepto
la minoria que accedía a las universidades–,
y el concubinato no era raro. Las órdenes religiosas estaban
en una situación similar, en parte por la entrada indiscriminada
de nobles y burgueses sin consideración vocacional alguna, lo
que llevaba a que en muchas apenas se observase la clausura y la pobreza.
Es significativo que al producirse la revuelta luterana muchos religiosos
descontentos aprovechasen la ocasión para abandonar sus conventos
y desprenderse de hábitos y votos.
A.P.
|