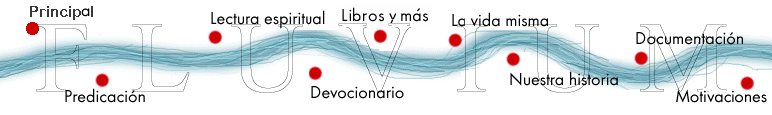 |
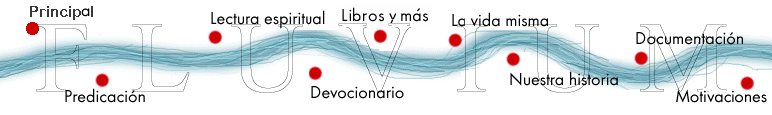 |
|
|
2.- EL EFECTO "DIDÁCTICO". Además de los efectos "traumáticos", que hemos visto, desarrollados por los autores citados en el apartado anterior, existe un efecto "didáctico" del divorcio, como escuela de vida, como ejemplo e impronta que los padres, lo quieran o no, dejan en los hijos, no solo ni fundamentalmente con lo que les dicen sino, sobre todo, con su ejemplo. En "Modelos de Familia" [59] constatamos cómo uno de los efectos comparativos diferenciados entre los hijos de lo que allí entendíamos por "familias desestructuradas", entre las que se incluyen las resultantes de divorcio, y los de las que llamábamos "familias intactas" era, precisamente, una mayor incidencia entre los primeros de los fracasos afectivos y matrimoniales. Ello es consecuencia del que hemos dado en llamar "efecto didáctico" del divorcio en los hijos. La plasticidad del menor, en un tema como el de su seguridad afectiva, de tan profunda incidencia en su desarrollo, hace que la vivencia del divorcio de sus padres se convierta, se quiera o no, en una lección de vida que queda grabada a fuego en los rasgos de su personalidad y en el archivo de sus recuerdos, vivencias y valores. El hecho de que el divorcio, en las sociedades que lo admiten y regulan, tienda a expandirse socialmente tiene como explicación más razonable el que, en cada generación, desde que se introduce el divorcio, al porcentaje de crisis matrimoniales ya existente, se adiciona el derivado de la llegada a la adultez del sector social que componen los hijos de divorciados, en cuyo perfil de personalidad, en lo afectivo, se incluye la impronta derivada del efecto didáctico del divorcio de sus padres. Se podría pensar, en sentido contrario, que las cosas no tienen por qué producirse de este modo, sino más bien del contrario: al ser una experiencia tan negativa, llevaría a quienes la padecen a aprender la lección y evitarla en su propia vida. Pero el diseño de aprendizaje del ser humano, ínsito en su naturaleza, no es ese; para bien o para mal, el entorno del menor, con especial importancia en temas afectivos del entorno familiar, condiciona y moldea la escala de valores de éste por la vía de la vivencia y de la experiencia de vida. De ello se deriva el hecho estadístico comprobado de que entre los hijos de divorciados sea mucho más frecuente y arraigada la mentalidad divorcista y la actitud de considerar el matrimonio o, en general la unión afectiva como algo cuestionable y sometido si no a término, sí a condición permanentemente. Los humanos aprendemos por ósmosis de ejemplo de vida más de lo que parece. Si bien es cierto que siempre mantenemos un reducto de libertad y racionalidad, más profundo que todos los condicionantes ambientales. Esta realidad explica que la progresión del divorcio, en las sociedades que lo introducen como institución aceptada socialmente, responde a una inercia de crecimiento indefinido, cuya pauta la marca el sector social creciente afectado generación tras generación. De este efecto dañino del divorcio, se habla muy poco, sin embargo toda la información que se va conociendo, tanto del efecto didáctico del divorcio, en la conformación de la personalidad de los hijos de divorciados, como de la progresiva expansión social generacional del fenómeno, encajan perfectamente, como distintas piezas del mismo puzzle. El ejemplo de vida, no obstante, no puede simplificarse en el solo hecho del éxito o fracaso de la convivencia conyugal y menos aún en la continuidad o no de la convivencia conyugal. Es mucho más rico en matices y se prolonga en muchos detalles que conforman un perfil didáctico positivo o negativo en esta faceta de la vida. Puede ser ese perfil positivo en un supuesto de fracaso de convivencia conyugal por culpa del consorte o por culpa propia debidamente reconocida y rectificada y negativo, a pesar de la continuidad de la convivencia conyugal, convertida en un "infierno de convivencia familiar". Pero no se diga que es menos malo el divorcio, incluso para los hijos, que un "infierno de convivencia". En ese tipo de situaciones procede la separación personal, que supone, desde la perspectiva de los hijos, algunas ventajas: desaparece igualmente el choque continuo derivado de la convivencia enfrentada y los padres siguen vinculados por el compromiso que adquirieron con sus hijos, de modo que no cabe el "rehacer su vida", en términos de multiplicar sus parejas y hacer de peor condición todavía la estabilidad afectiva del hijo, que tanto necesita ésta para su desarrollo. Se podrá decir, en contra, que la estabilidad afectiva de la familia comienza por la de los progenitores y que, para esta, en muchos casos, es conveniente la pareja. Efectivamente el tema puede reconducirse en argumentos y contraargumentos de modo indefinido. No niego que podrán darse casos particulares de todo tipo, ya que existe una multitud de variables que producen un resultado cobiográfico familiar, pero ello no nos debe hacer perder de vista la norma abstracta, de mejor condición que su contraria, para una generalidad de casos. Para fijarla hay que determinar cuál se considera el valor preferente en el orden afectivo. Un progenitor puede canalizar su afectividad en darse a sus hijos y llenar y "rehacer" de ese modo su vida, frustrada conyugalmente por el fracaso o truncada por la viudez. La vida suele, con el paso del tiempo, remunerar de modo profundamente satisfactorio, en términos biográficos, este olvidarse de si mismo y centrarse en el desarrollo de los hijos. Lo hemos visto en multitud de ocasiones en nuestros despachos profesionales.
De todos modos hay otra razón más jurídica que nos lleva a
la misma conclusión: los hijos son un compromiso asumido por los padres
que conlleva, según se evidencia en todo lo que acabamos de examinar,
la obligación por su parte de facilitarles el desarrollo adecuado
durante su minoría de edad. Este compromiso es anterior a cualquier
proyecto de "rehacer su vida", por parte de sus progenitores
en fase de desestructuración familiar o de familia desestructurada,
y, en consecuencia debe, en justicia, ser preferido el interés del
menor, del hijo, al del padre o madre en este contexto. Esta prioridad
del interés del menor tiene su apoyo constitucional, tal como veíamos
al comienzo de este trabajo, en el principio de igualdad del artículo
14 de La libertad ejercida que supone para un adulto la paternidad, conlleva la responsabilidad inherente a las consecuencias derivadas de la misma, aunque supongan una limitación en orden a los contenidos posibles de la expresión "rehacer su vida". El alcance práctico de esta limitación y su posible plasmación jurídica son, hoy por hoy, cuestiones pendientes de una investigación seria y rigurosa, pero las premisas de las que se deriva esta conclusión, la existencia de tal responsabilidad y la consiguiente limitación derivada de la misma, resultan indiscutibles. Si esto es así, ¿Por qué nunca se ha planteado? Pues quizás la respuesta sea que el sector afectado por la misma, los menores dañados, nunca lo harán, precisamente por su condición de tales y, cuando llegan a la mayoría de edad, cambian de grupo, pasando a engrosar el de los adultos didácticamente predispuestos a protagonizar precisamente el perjuicio de los menores, sus propios hijos, por lo que tampoco tomarán presumiblemente nunca una iniciativa en este sentido, máxime cuando, con toda probabilidad, se sienten plenamente justificados en su derecho a "rehacer su vida", tal como ya vieron, en su día, que sus progenitores lo intentaron. De este modo, tan simple y cruel, tiende a perpetuarse el problema, sin que se apunte una línea de investigación que articule los medios con los que darle solución. El entrecomillado de la frase "rehacer su vida" se debe a que la vida la vamos haciendo cada día y va produciendo sus frutos, en este caso los hijos, de modo que nuestra capacidad de "rehacerla" tiene, como límites, los efectos ya producidos y las obligaciones derivadas de los mismos. La persona tiene, en efecto, una enorme capacidad de rehacer su vida en términos de interioridad, pero ello no debe confundirse con hacer tabla rasa de las responsabilidades asumidas. Rehacer vale como sinónimo de corregir posturas erróneas o dañinas, de mejorar comportamientos, de elevar miras, de modificar planteamientos vitales mejorándolos etc. No vale, en cambio, rehacer la vida respecto de lo que yo llamaría "materias indisponibles". Entre ellas la existencia de los hijos. Uno no puede impedir nada de lo que ya es pasado, es más, del futuro, uno tampoco puede impedir que se produzcan determinadas consecuencias de sus actos libres, por ejemplo, los perjuicios biográficos a los hijos si uno decide divorciarse. Estos perjuicios son tan materia indisponible como la propia existencia de los hijos y, por lo tanto, la causa que los produce, es imputable moralmente a quien libremente la genera. No se diga, es así la vida y es así para todos. Es así la vida cuando así la protagonizamos y lo es sola y exclusivamente para aquellos que, en uso de su libertad, recorren este camino. El hecho de que sean legión quienes lo recorren no modifica en absoluto el rigor del razonamiento, ni atribuye legitimidad moral alguna al comportamiento divorcista. Identificar el derecho a rehacer la propia vida con una extralimitación irresponsable respecto de las consecuencias de los propios actos es, aparte de imposible en muchos aspectos, profundamente injusto en el que ahora nos interesa, el de las obligaciones derivadas de la paternidad y maternidad. | |||||
|
Recibir NOVEDADES FLUVIUM |
|
[59] Vid. "Homenaje…" pag.
322 y ss.
|